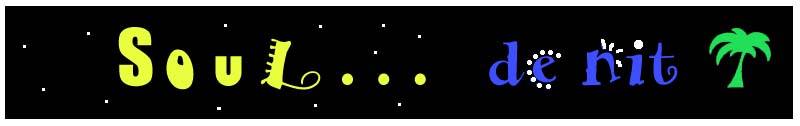No me gustaría entrar en la explicación de una típica historia contextualizada en el París de rosa, el París de luces y largos cigarros, piernas y plumas. Sin embargo, ese fue mi París o así quise verlo durante el tiempo que pasé en casa de Luca y Claire. Ellos fueron durante meses mi refugio. Yo no había cogido las maletas un frío martes de invierno para irme de viaje, yo escapaba. Escribo ahora y me doy cuenta de cuán locos podemos llegar a ser de jóvenes y, por qué engañarnos, ¡cuanto lo echo de menos!
Mi escapada era una locura porqué yo dejé mucho en Madrid, para ser sincero, dejé el recuerdo de Lucía (pues ya no era más que un recuerdo) atado con fuertes correas, dentro de un baúl. Pero la verdadera locura no era que escapara de todo y lo dejara, sino el echo de dejarlo todo para escapar de mí mismo; algo que, a mi parecer, es imposible de lograr cogiendo un tren hacia París. Yo no podía saber eso entonces, demasiada inexperiencia para no dar siempre la culpa a los demás.
Conocía a Luca y a Claire de una noche loca en Barcelona. Ese fue mi último viaje con Lucía, aunque yo no era consciente aún de eso. Las dos parejas coincidimos en un rústico bar del Raval y establecimos conversación a causa, probablemente, de la cantidad de alcohol que corría ya por nuestras venas.
Dos años más tarde, les escribía por vez primera anunciándoles mi inminente llegada a París. Tuve suerte, nada más. Me ofrecieron una habitación únicamente para mí, con una cama y una pequeña mesa de estudio. Había también un balcón donde solía tomar un buen café después de comer, leyendo. Luego echaba una larga siesta con los porticotes abiertos, dejando entrar la luz del sol que, con el paso de las horas, iba arrastrándose cada vez más hasta anunciar el atardecer. Luca y Claire pasaban la mayor parte del tiempo fuera de casa, lo cierto es que a penas les veía y eso me daba cierta comodidad. No tardé en darme cuenta que la complicidad que puede surgir en una noche no es, casi nunca, presagio de una amistad. Pero bueno, yo les entregaba cada mes algo de dinero con los que pagaban mis gastos y, por una cantidad simbólica, el alquiler; y ya les iba bien ganar algo extra.
El primer mes que pasé allí fue horriblemente aburrido. Pasaba la mayor parte del día andando por las enormes calles de París, sin rumbo alguno. Solo. Dormía por las tardes y por las noches frecuentaba un pequeño bar cochambroso, con taburetes de cuero rojo sucio. Se llamaba "Le Pierrot" y pronto se acostumbraron a verme allí, cada noche. Allí me entendí muy bien con Charles, un joven que, como yo, la vida le había abandonado a medio camino y se había visto obligado a cambiar de planes. Nunca me contó por qué pasaba sus noches en “Le Pierrot” ni yo quise preguntárselo. Quizás porqué me gustaba pensar que sus motivos eran semejantes a los míos. Yo quería olvidar y mi mente no iba, ni era capaz de ir, más allá de ese antro. Era como si esperara que algo me tuviera que ocurrir a fuerza del paso del tiempo y de los cócteles consumidos. El propietario, Gastón, era un hombre corpulento, de barba larga y descuidada. Él aguantaba todos nuestros lamentos y borracheras e intentaba maleducarnos en el mundo oscuramente iluminado del París nocturno. Gastón era mucho mayor que Charles y yo, y quería ver en nosotros su pasado callejero, repleto de burdeles y humo.
Quizás Gastón fue el “algo” que esperaba sentado en el taburete de "Le Pierrot”.
Demà, mostrarem la realitat
Fa 5 anys